
















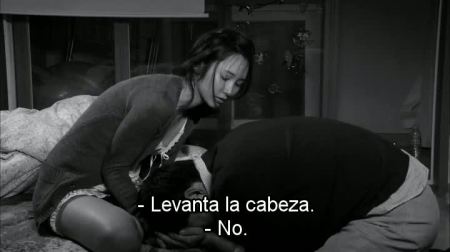
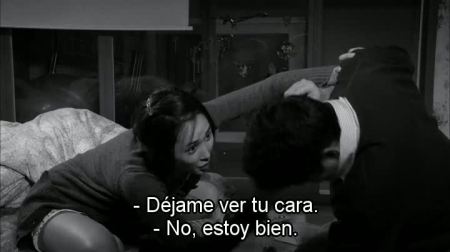
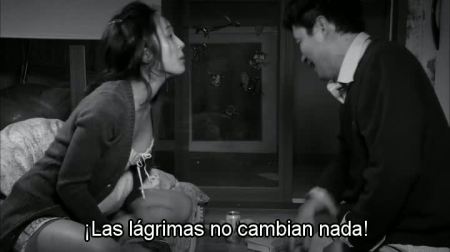

























—
Imágenes:
L’Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)
La mujer es el futuro del hombre (Hong Sang-soo, 2004)
The day he arrives (Hong Sang-soo, 2011)

















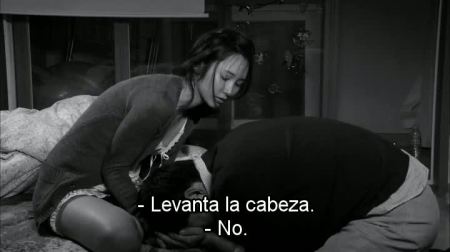
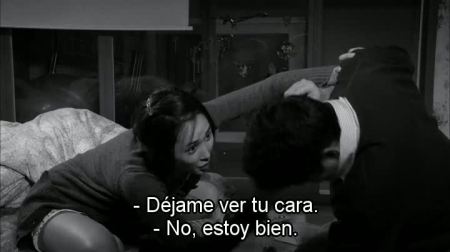
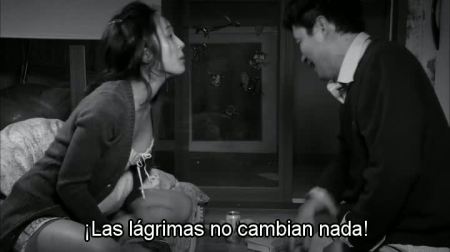

























—
Imágenes:
L’Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)
La mujer es el futuro del hombre (Hong Sang-soo, 2004)
The day he arrives (Hong Sang-soo, 2011)
Advertencia: Antes de leer este texto sería conveniente repasar La aventura (Michelangelo Antonioni, 1960), Alicia en las ciudades (Win Wenders, 1973) y Liverpool (Lisandro Alonso, 2008)
…yo no necesito hablar para expresar una emoción,
me basta solo con mirar… (Lori Meyers)
Estoy sentado delante de una mesa en un local de las afueras de una ciudad portuaria. La ilumina una luz tenue y como música de fondo suena Love will tear us apart again. Entorno a ella he logrado reunir, tras rescatarles del lugar en fuera de campo donde fueron a parar, a tres personajes que abandonaron sus películas mucho antes de que su metraje concluyera. Sin mostrar mucho entusiasmo han aceptado explicarnos las razones de su extraño comportamiento. Como en los grandes westerns, tengo la sensación de que llego tarde al momento en que comienza la conversación.
Anna posa sobre la mesa la copa Martini de la que acaba de tomar un trago. Es la primera en romper el hielo. “Me fui de La aventura porque ya no soportaba más a Sandro y la superficialidad en que habíamos convertido nuestra relación dentro de un mundo basado en el juego de las apariencias”. Lisa, la madre que deja abandonada a su hija en Alicia en las ciudades, sostiene una cerveza en la mano derecha mientras con la izquierda apaga en un cenicero el cigarro al que acaba de dar la última calada. “Yo por el contrario me fui para arreglar la relación con el hombre al que se seguí a EE.UU. Debía tomar una distancia para obtener una nueva perspectiva desde la que redirigir la relación. Realmente estuve en fuera de campo mientras me visteis en la pantalla”. Farrel ya va por su tercera cerveza. Vierte en ella parte del vodka que lleva en su petaca. Su mirada continúa apuntando al vacío. “Siendo justos, yo no me fui. Dije que me marchaba. Lisandro estaba sobre aviso y decidió no seguirme más. De todas formas creo que el llavero que regalé a Analina debía haber bastado para seguir estando presente en Liverpool”
El gesto ejecutado por Michelangelo Antonioni en 1960 venía a romper sin ningún tipo de nostalgia con todo el pasado cinematográfico que tenía detrás. Mientras las nuevas olas europeas eran incapaces de llevar a cabo una verdadera ruptura con la tradición al quedar atrapadas en las redes del fetichismo mitómano, Antonioni instauraba la verdadera modernidad abandonando lo que hasta ese momento se entendía como relato principal: la relación entre Sandro y Anna. Win Wenders nunca creyó en las olas ni le hizo mucha gracia que le encasillaran de esa manera. Declarándose heredero de la tradición cinematográfica americana, su gesto puesto en forma en 1973 buscaba recolocarse en un nuevo espacio desde el que a mirar al mito sin quedar cegado por él. Todavía no era el momento de intentar realizar cine en la forma de una época irrepetible. Así que su ruptura dejaba claro – con el rencuentro indicado en fuera de campo –la promesa de una reconciliación futura. Lisandro Alonso aparece en la edad del cine donde lo último de lo que se puede prescindir de una puesta escena tradicional son los actores que conducen las historias o lo que ha quedado de ellas. Sin embargo, el objetivo de la renuncia a Farrel es reconciliador. Lisandro se queda en el espacio que quedó abierto en un tiempo pretérito para recibir toda esa memoria cinematográfica desechada. De esta manera Lisandro se reconcilia con todo lo olvidado quedándose en el espacio abandonado por segunda vez por Farrel para que aparezca en él todos los reflujos de memoria del cine y de la propia película.
“Bueno, yo me voy”. Farrel se levanta de la mesa dirigiéndose hacia la puerta del local. Anna y Lisa se despiden con desgana. Tampoco le han prestado demasiada atención durante la conversación. Aunque hoy tenía posibilidades de no dormir solo, decido seguir a Farrel. Me despido de las chicas mientras se quedan hablando de sus problemas amorosos. Al mimo tiempo que salgo por la puerta Anna me guiña un ojo, y me lamento porque además comienza a sonar Venus in furs.
El paseo.
Es de noche. Camino por una calle desierta y mal iluminada pocos metros detrás de Farrel. Si soplará con más fuerza el viento estaría dentro de un plano-paseo a lo Bela Tarr. Aprieto el paso y me coloco junto a él como en un encuadre de Rohmer por las calles de Paris. Le miro de reojo pero no se me ocurre que decir para continuar con la conversación “Antes de que me preguntes te diré que lo menos importante de mi historia es lo pasó en el lugar del que me fui, sino que me fui.” Ni siquiera ha girado la cabeza para decirme esto. Su mirada sigue perdida en un horizonte que solo él conoce. “La primera renuncia es irreparable. Sin darte cuenta la vas sumando más y más renuncias hasta que ya no encuentras ningún sitio en el que estar a gusto, en el que sentirte reconocido. Y mucho menos intentar entablar algún tipo de relación. Así que te comportas igual en todos los lugares por los que transitas. Todo tiene el mismo relieve, nada te resulta excepcional y solo encuentras salida en un desplazamiento perpetuo que convierta al propio movimiento en un mecanismo de olvido de todo el pasado que has dejado abierto.” Supe que este hombre estaba herido mucho antes de esta confesión, cuando le vi comer y beber solo. Creo que no existe mejor imagen para describir lo que es la desolación. “Pero cuando crees que ya has tocado fondo, siempre te puedes hundir un poco más. Como cuando delegas ese movimiento, que es lo único propio que te queda, a un barco a la deriva. Otra prótesis más con la que eludir tu responsabilidad”
Decido desviar el rumbo de la conversación y le alabo por haber intentado arreglar su vida con su regreso frustrado al hogar materno. “Volver al origen es morir. Si con tu marcha has dejado todo roto, es imposible arreglarlo tantos años después. Ni siquiera la ilusión del cine clásico pudo. Que le hubieran preguntado a John Wayne” La siguiente pregunta es evidente. “Vine para morir. Me llevé todas mis pertenencias del barco para regresar al lugar donde fui feliz por última vez. Mi viaje fue la última mirada al espacio donde ese sentimiento quedó suspendido en el tiempo. Después de hacerlo decidí marchar hacia el horizonte para morir como los pingüinos de la película de Herzog[1]. Pero al llegar allí sentí que no podía hacerlo. El miedo pudo conmigo…otra vez. Así que regresé al puerto, recogí la bolsa que dejé escondida en unos escombros y subí al barco como si nada hubiese pasado” Se me ocurre que quizás Lisandro decidió no seguirle como un gesto de respeto – más que de rechazo – hacia su persona y su aparente pasividad ante la vida.
Llegamos al espigón donde está atracado el barco de Farrel. Mi último cartucho lo utilizo para conocer el origen del famoso llavero “Tampoco es importante lo que di, sino que pude dar. No te puedes imaginar lo que supuso ese momento para mí. Desde que me fui por primera vez no he tenido ninguna oportunidad de intercambiar ni objetos ni palabras con alguien. Así que lo importante fue la transmisión, que ese objeto pudo crear mi primer vínculo con alguien en muchos años” Le pregunto si tenía alguna otra cosa que dar, aparte de ese llavero. “No se si has escuchado una canción de Paulina Rubio que dice algo así como que no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. Esa frase me encanta, porque cuando estuve frente a Analina me encontré a una chica que no es niña pero que tampoco es mujer. Al marguen de su discapacidad. ¿Qué regalar a alguien que no es más una contingencia?” Farrel se detiene por un instante antes de subir por la pasarela de embarque. “Bueno, yo me voy”
El espacio de lo manifiesto.
He dormido en un autobús abandonado porque no he encontrado uno de esos locales que no tienen cafetera para pasar la noche. En estos momentos me dispongo a subir a un camión que se dirige hacia el lugar donde nació Farrel. Agradezco al conductor que me deje sentarme a su lado. Me distraigo con el paisaje nevado y se me ocurre que si Farrel hubiera sido el protagonista de una película de Antonioni la imposibilidad de otorgarle un relieve psicológico con un relato sería superada por el simbolismo del paisaje. Si estuviéramos en una película de Wenders ese paisaje nos cegaría como el sol del desierto y deberíamos alejarnos una cierta distancia para que su simbolismo apareciera en la narración de su propia búsqueda. Sin embargo, en la película de Lisandro Alonso no encontramos ninguna certeza de que el fondo que rodea a la figura funcione narrativamente o no. Recuerdo el estribillo ni rosas, ni juguetes… y entonces entiendo que Liverpool podría equipararse a Analina: una contingencia sin un referente en un pasado bien construido ni en una proyección hacia el futuro. Por lo que comienzo a barajar la posibilidad de que lo importante de Farrel no es él, sino la imagen que le proyecta. Una imagen temblorosa que sintomatiza tanto la desvinculación ente figura y entorno, como entre el espectador y las imágenes que percibe.
Llegamos al aserradero que vio nacer a Farrel. Me despido del amable camionero y comienzo a caminar sobre la nieve. Me acerco a la portería donde Farrel dejó inscrito su recuerdo. Me agacho, lo miro detenidamente y leo una palabra que guardaré en secreto. Pienso en que quizás el problema que mantiene Farrel con su pasado no es más que un problema lingüístico. Sus palabras se ven incapaces de relacionarse con cada uno de los espacios por lo que transita. Da lo mismo que sea un barco que un restaurante. Es incapaz de articular un discurso que conecte su existencia como individuo con su realidad. Pero algo cambió justo en el momento anterior de producirse el famoso cambio de punto de vista entre personaje y espacio, cuando entregó la palabra Liverpool a Analina. Aunque tuviera lugar mediante un objeto, Farrel logró reencontrarse por fin con la capacidad transmisora de sus palabras.
Sin embargo, al mismo tiempo que se Lisandro decide cambiar de punto de vista entre personaje y espacio, se revela al espectador una dificultad ante las imágenes equiparable a la vivida por Farrel. En un mundo donde las imágenes mutan y se reproducen a una velocidad incalculable, las palabras de las que se disponen se muestran incompetentes para relacionarse con ellas. Si tiempo atrás fue un relato lo que suturaba esta disyunción, en nuestro tiempo es el movimiento hacía ninguna parte de los personajes que pululan por la pantalla lo que vela la manifestación de los problemas. Al quedarse plantada la cámara en un espacio, al retrotraerse a su función primigenia, descubrimos como las imágenes comienzan a tambalearse, a hacer ejercicios en el alambre. Comprobamos, no sin asombro, que son una pura contingencia abierta a cualquier tipo de resolución. Imágenes desestructuradas, terriblemente frágiles, desvinculadas de su pasado y sin una aparente solución de futuro. Imágenes tan extranjeras de si mismas como el propio Farrel.
Lo paradójico de Liverpool es que a pesar de que todo lo que hemos visto hasta ese momento son esbozos de una narración deshilachada, donde cada plano abre una posibilidad de historia que desaparece en el siguiente, y donde sus imágenes aparecen tan abiertas como descarnadas, la memoria da salida a la aporía de la contingencia construyendo el drama de un lugar a la deriva en el que Farrel se encuentra con una hija prostituta fruto de un incesto. ¿Qué mecanismo es el que hace manifestarse en ese espacio tan virgen como la nieve que lo cubre una especie de tragedia suspendida? Llegados a este punto de la película urge la necesidad de investigar como se pone de manifiesto en este espacio la memoria de todo lo que tiempo atrás fue olvidado. A si que yo me quedo. Siendo, además, totalmente consciente de que más adelante me tocará resolver el enigma de cómo volver a casa –si se puede.
Ricardo Adalia Martín.
“Basta con que nos disipemos un poco, con que sepamos permanecer en la superficie, con que tensemos nuestra piel como un tambor, para que comience la gran política”
Gilles Deleuze
La fuerza incomparable de algunas ficciones reside en el modo en que actualizan la disyunción[1]. Al no someterse al principio de no contradicción, el arte, en este caso el cine, piensa según un movimiento divergente que separa hasta el infinito lo que aparece unido. Aceptando que la verdad no se somete a la correspondencia ni a la conformidad con un eje de referencia, ésta sólo puede aparecer de manera que haga justicia a la diferencia que la abre a la disyunción mediante un montaje que re-encadena al infinito la no-relación de la que se hace cargo. La trayectoria del personaje de Sandro en La aventura de Antonioni ilustra de manera ejemplar esta concepción del arte. Por mucho que durante todo el metraje ensaye la huida permanente de sí, Sandro cae ante la presencia irremisible ante él mismo. La sola presencia de Claudia en la escena final hace que aparezca el brutal anclaje con lo más íntimo de sí. Superado por su sensibilidad más propia (el recuerdo que brinda la sola presencia de Claudia), este ser desubjetivizado se encuentra al mismo tiempo clavado a lo que es más propio, en una suerte de experiencia donde, eliminada toda distancia mimética, acontece una presencia sensible inmediata.
En este acontecimiento donde no hay espacio para un yo ahora desmontado por la luz de su propia intimidad, Antonioni sitúa la “potencia de sus imágenes”. En ellas ya no se produce un encadenamiento convenientemente articulado que ajuste los medios a los fines que esta cumple, sino una experiencia donde se muestra una doble trayectoria de la mirada, una activa y otra pasiva, en el que el sujeto que mira ve y es mirado al mismo tiempo: lo que Sandro ve en la mirada de claudia es la equivalencia exacta de su mirada con su ser mirado, o lo que es lo mismo, su innegociable presencia ante sí mismo. Quien, como Sandro, de este modo siente vergüenza prefigura una modalidad de mirada en la que no sólo es imposible distinguir entre agente y paciente, sino también en la que pasado y presente, potencia y acto, facultad y ejecución entran en un terreno de indiferenciación cuyo resultado nunca puede ser una cosa ni una sustancia sino un gesto, un uso.
Considerada así, la imagen de Antonioni no es un soporte narrativo ni una instancia que suministra datos, sino algo que, como en Sandro, le sucede a un sujeto. La imagen reproducida no es imagen de nada, es meramente autoreferencial, de ahí que, al abolir la distancia entre sujeto y objeto, presente y pasado constata, “atesta” que la imagen, al igual que Sandro, es impresión de sí, autoafeción pura: al experimentar su propia receptividad en la escena final, Sandro visibiliza la nada en la que va sumiendo su aventura, esto es, su vida presente y su experiencia pasada, ahora plenamente confundidas.
De este modo, apasionado por la propia pasividad, padeciéndose a sí mismo, la imagen deviene tiempo. Toda la experiencia descrita, la de una existencia ahora reducida a un hecho bruto, anónimo y angustiante, en el que un ser sin esencia -sin origen ni pasado- sólo puede encontrarse en una huida, se identifica con una temporalidad en el que mirar hacia uno mismo coincide necesariamente con mirar hacia atrás.
Sin embargo, esta experiencia de lo intolerable no debe valorarse en términos morales. Testigo de su propio desmoronarse como sujeto, Sandro también se abre al mundo. Entendida no sólo como un tiempo que inoportuna el presente, sino también como la falta que abre al pensamiento y la significación, la paradoja de la potencialidad de la imagen de la que Antonioni se hace cargo apunta a un problema ético. No se trata de mantener lo inasumible de su aventura mediante el resentimiento, ni de desear que el pasado vuelva eternamente, sino de reconocer en la potencia de las imágenes un acontecimiento que no deja de repetirse y que es eternamente inasumible[2]. La idea hoy dominante de que cada uno puede cumplir con éxito cualquier cosa, la sospecha de que, como el mercado, cualquier vocación es intercambiable tiene su estructura más íntima en el modo en que el ciudadano encara el sentimiento de vergüenza que Sandro, y con él los espectadores, descubren en la escena final de La aventura. Mientras lo que la tentación más inmediata apunta es afirmar la soberanía allí donde tiene lugar aquello sobre lo cual se ha perdido todo control, el desafío ético de la vergüenza consiste en reconocer en ella el poder más grande que habita al humano: el poder su propia impotencia. Si como sugiere Agamben, perder la capacidad para la impotencia significa también perder la posibilidad de resistencia[3], Sandro, o la vergüenza podría entenderse como el origen de una ética por venir, aquello que con extraordinaria vehemencia Deleuze llamaba la tarea de hoy.
[2] Junto con el título, en este punto es especialmente visible la presencia y la inspiración que la obra Giorgio Agamben, en especial Profanaciones y Lo que queda de Auschwitz , ha ejercido sobre quien esto escribe.
[3] Agamben, Giorgio, Nuditá, Nottetempo, Roma, 2008
José Miguel Burgos.
Hablar en estos tiempos de La aventura (Michelangelo Antonioni, 1960), una de las obras cumbre de la cultura europea del siglo XX, además de osado, entraña multitud de riesgos dada la enorme cantidad de estudios y analisis publicados sobre ella. El presente texto no pretende reflejar ningún tipo de análisis sino comentar las reacciones de los nuevos espectadores y de los más curtidos después de su proyección en pantalla grande.
Cuando se pudo ver por primera vez en el Festival de Cannes de 1960 la reacción del público asistente, bien conocida ya por todos, fue la de estupefacción, arremetiendo de forma vergonzosa contra la película. Los asistentes se preguntaban que había pasado con Anna, la joven desaparecida. En su día no entendieron que esa desaparición (mejor dicho, la desaparición de la desaparición) no le interesaba a Antonioni; Anna había desaparecido de en la isla, había desaparecido de la película y de la mente de los protagonistas. Una nueva película o, mejor dicho, una nueva forma de hacer cine estaba apareciendo; la narrativa figurativa (por decirlo en términos pictóricos, muy apropiado a la película) estaba dando paso a la abstracta. La última imagen de la película, un plano partido en dos que muestra a un lado un bonito paisaje y al otro una pared, ejemplifica perfectamente esta transición.
Pasados 50 años desde su primera proyección y unas cuantas vanguardias a las espaldas (literarias, pictóricas, cinematográficas, etc.), la nueva (también la vieja) generación de cinéfilos siguen haciéndose las mismas preguntas y cuestionando los mismos temas, lo que nos lleva a pensar en lo poco que hemos avanzado o lo poco que queremos avanzar. Han pasado 50 años y da la impresión de no haber entendido nada. ¿Tenemos que volver a la narrativa convencional? ¿Ha servido para algo que una película como esta revolucionará el cine? ¿Empezamos ya a olvidar a los muchos seguidores de la obra de Antonioni? ¿Volvemos para atrás? La presencia en la cartelera de títulos como los de Fernando Trueba, Alejandro Amenábar o Juan José Campanella parece que empiezan a despejar algunas dudas.
Juan Antonio Miguel.
Oh, Jeanne, para llegar a ti que extraño camino tuve que tomar.
¿Podría ser La aventura una película Bressoniana? Lejos de querer presentar la enésima vuelta de tuerca que revele lo que ha permanecido escondido tras sus imágenes durante cincuenta años y que por supuesto no ha visto nadie, trataré de exponer mi pequeña teoría sobre los paralelismos que encuentro entre las trayectorias de los personajes protagonistas de La aventura (Michelangelo Antonioni, 1960) y Pickpocket (Robert Bresson, 1959), partiendo de la escena final con que concluye cada una de ellas.
La cita que inaugura este texto es con la que se cierra Pickpocket. En ella se resume el camino que ha llevado a Michel a encontrarse con Jeanne tras haber llevado una vida de robos, trampas y autoengaños. En la escena representada en la fotografía de aquí abajo, con los protagonistas separados por la reja de la celda en que se encuentra preso Michel, se producirá la consumación del amor que, suponemos, enderezará la vida Michel. Jeanne besará la mano de Michel y este besará la frente de Jeanne para terminar la escena (y la película) con sus rostros unidos con la mediación de la reja.
Curiosamente, en la escena final de La aventura se pondrá en escena un gesto que apunta a lo mismo de una forma diferente. Claudia (Monica Vitti) pone la mano sobre la nuca de Sandro, en un gesto que ha sido interpretado como de perdón por la infidelidad que esté acaba de cometer. Unidos de esta manera, ambos quedarán inmóviles mirando hacia el horizonte donde se divisa un volcán helado. Al margen de la interpretación que quiera darse a esta escena, si lo hacemos desde un plano simbólico, tendremos que alma de Claudia (su mano) ha entrado en contacto con la razón de Sandro (su cabeza), de tal manera que los personajes quedaran unidos para el resto de la Historia del cinematógrafo gracias a la herramienta que más han utilizado en la construcción de su relación.
La idea que pone en escena Antonioni es similar a la escenificada por Bresson sin mediación de los besos. Pero si sorprende que el sentido sea el mismo, aun lo es mas la forma en que el gesto Bressoniano contradice su estilo, obra y película, al construir la escena en tres movimientos sobre un único plano. Ya que de haber sido fiel a ellos, su realización constaría de dos cortes que romperían la escena en tres planos: 1. El beso de Jeanne en la mano de Michel. 2. El beso de Michel en la frente de Jeanne. 3. El plano general de los dos unidos por sus rostros.
Aunque la coincidencia en la trascendencia que consiguen ambos finales aplicando la formula de un plano/una unión, no tendría sentido si los extraños caminos hasta llegar a ellos no hubieran seguido la misma estrategia de la resta. Si para llegar a Jeanne, Michel tuvo que dejar a su madre, un amigo y su trabajo como carterista por el camino de la narración, Sandro tendrá que hacerlo dejando a Anna, su recuerdo, su trabajo de arquitecto mediocre, amigos hipócritas y el gusto por las infidelidades. Solo en ese momento en que ha quedado desnudo ante Claudia (que además también ha renunciado al anillo de compromiso que llevaba hasta la noche en que descubra la infidelidad) se producirá el encuentro verdadero entre ambos. Sin mascaras, sin compromisos preprogramados. Solamente dos seres humanos ante su destino.
Lo desesperanzador de ambas película reside en que en el momento en que se produce la unión más pura y descarnada entre las parejas protagonistas, sus vidas quedarán totalmente condenadas al dolor de los sentimientos desnudos. Despojados de sus prótesis sociales, quedarán atrapados en la paradoja de vivir condenados por tener la posibilidad de ser completamente libres. En ese punto es donde ambas parejas podrán comenzar una aventura exclusivamente imaginable.
Ricardo Adalia Martín.